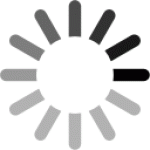En la naturaleza, los uniformes no existen.
Es evidente, en este contexto de incertidumbre psicológica, que la vacuna obligatoria está esperando a la vuelta de la esquina y que las calles son el territorio exclusivo de quienes visten uniformes
Es evidente, en este contexto de incertidumbre psicológica, que la vacuna obligatoria está esperando a la vuelta de la esquina y que las calles son el territorio exclusivo de quienes visten uniformes. Estas personas son las únicas que conservan la libre circulación para garantizar que las calles permanezcan desiertas, que nos contraigamos al territorio del hogar para, de esa forma, dejar de actuar como el portador que contagia o como el receptor que se infecta, que devendrá un nuevo portador. Ciudades ocupadas por seres uniformados que hasta hace poco eran vecinos de barrio, seres cercanos y afables y que con el decreto del estado de alarma se han vuelto un símbolo, un concepto ajeno, en definitiva, los otros. Hacen valer el impedir la libre circulación, son el instrumento del poder, entonces la percepción los coloca en el lugar de lo ajeno, aquello que no somos nosotros, ni nos pertenecen ni les pertenecemos. El uniforme tiene el poder de aislar, agrupar y diferenciar y de asignar unas característica muy específicas. En mi infancia fui una niña de uniforme, el colegio de monjas tenía como requisito diferenciador el uniforme. Debajo de un pichi gris llevábamos una sobria camisa blanca y, encima, una espartana rebeca marrón. Los calcetines marrones y altos. Por suerte el pichi tenía en el peto una pieza superpuesta con 4 botones decorativos que actuaba como un compartimento secreto donde podías meter las manos para calentarlas o guardar algo delgado y fino. Por lo demás, cualquier prenda de superposición para mayor abrigo tenía que ser marrón, siempre con el fin de pasar desapercibidas, de no brillar ni ser vistas, niñas eclipsadas por el tedioso marrón. Las monjas elogiaban el uniforme y las ventajas prácticas para las madres al no tener que lavar tanta ropa. Sin embargo, a mi me aplastaba el no poder elegir cada día las prendas y los colores con los que hubiera querido vestirme. El uniforme era como una pátina de negación, de ocultación, de adocenamiento al distinguido rebaño religioso que constituíamos. Cuando acabó el colegio, desprenderme del uniforme fue como colgar la toalla y , por fin, no ir camuflada por la vida y hacer uso del color y la alegría al vestirme. Ahora, con nuestras fuerzas de seguridad desplegadas por la urbe se produce el efecto contrario, los uniformes vuelven rutilantes a quienes los visten, brillan vistos desde los balcones o en la cercanía, encarnan la multa del infractor, la voluntad del poder, y el dique de contención a la libre circulación. Más allá del sentido común que nos hace replegarnos voluntariamente para evitar el contagio, ellos activan, al ser los únicos moradores de las calles, el miedo arquetípico al vernos enjaulas en nuestras propias casas